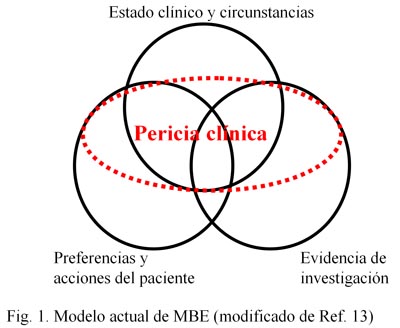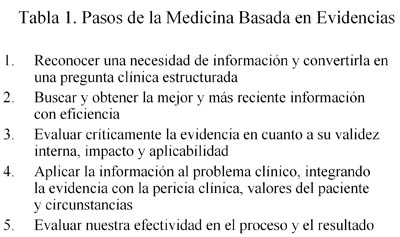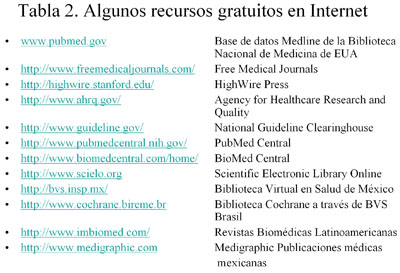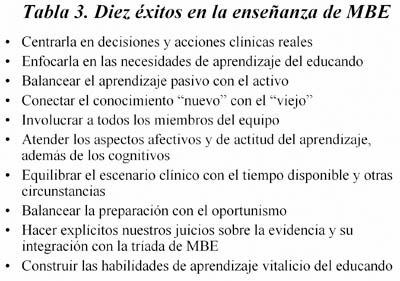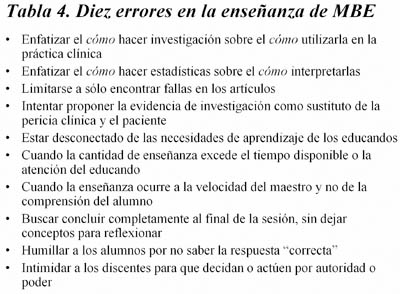“El doctor obtiene conclusiones desastrosas de su experiencia
clínica porque no tiene concepción del método
científico, y cree, como cualquier rústico, que
el manejar la evidencia no necesita pericia”.
El Dilema del Doctor. George Bernard Shaw.
Introducción
Es el final del segundo turno en la consulta externa
de pediatría y, como buen residente, te has quedado hasta
ver las últimas consultas. Después de revisar 15
pacientes, te pasan a un lactante de un año 6 meses de
edad, con otitis media aguda derecha, sin otros datos clínicos.
Recetas ampicilina en suspensión oral por 10 días,
como has visto hacerlo a tus residentes de años superiores
y a alguno de los especialistas. La mamá del bebé
queda satisfecha con el diagnóstico y el tratamiento. Continúas
viendo pacientes, y al final del día, cansado y algo fastidiado,
regresas a casa a descansar para la guardia de mañana.
Entre sueños intentas recordar en dónde aprendiste
ese tratamiento de la otitis media y por qué te sientes
tan seguro de que es el tratamiento correcto, ¿fue en la
clase de Infectología, Pediatría u Otorrinolaringología?,
¿lo leíste en algún libro de texto, apuntes
de clase o revista médica?, ¿o es lo que has visto
hacer a tus compañeros de años superiores y sencillamente
has imitado esa conducta? Tus maestros te han dicho en infinidad
de ocasiones que la medicina es una ciencia y un arte, y que es
nuestro imperativo ético el combinar estas dos facetas
para proporcionar el mejor tratamiento en cada paciente. También
te han dicho que es importante reflexionar para ser un buen clínico,
pero sólo tienes un recuerdo vago de la “reflexión
sobre la acción”. Te das cuenta que estás
muy cansado, que no es el momento de filosofar sobre tu papel
en el universo, y que mañana te espera una guardia de intenso
trabajo, saturada de pacientes con múltiples problemas
clínicos y administrativos, así como profesores
y compañeros de trabajo llenos de exigencias y solicitudes,
por lo que decides desconectar la mente de tu complejo entorno
laboral y educativo, al fin y al cabo mañana será
otro día….
Tradicionalmente, trabajamos bajo la premisa de que el médico
sabe lo que tiene que saber en el momento del encuentro clínico,
y que para un padecimiento frecuente como la otitis media aguda,
el residente tiene la información suficiente para tomar
la mejor decisión para el enfermo. Después de todo
ya terminó la carrera de medicina y se encuentra cursando
un programa estructurado de adquisición progresiva y supervisada
de conocimientos, habilidades y destrezas para ser un pediatra
competente. Suponemos que, de alguna manera no bien definida,
el clínico ha buscado en diversas fuentes la literatura
científica relevante y actualizada, y ha interiorizado
la información contenida en esos trabajos de investigación
convirtiéndola en conocimiento a través de la evaluación
crítica de la literatura.
Al analizar este episodio clínico, identificamos los siguientes
puntos que deben motivar una profunda reflexión: es muy
probable que el médico residente no tenga un panorama integral
de todo lo publicado relevante al tratamiento de la otitis media
en la literatura nacional e internacional, y que su percepción
del sustento científico de la decisión sea una visión
sesgada del problema generada por su experiencia personal, una
revisión selectiva y azarosa de la literatura médica,
las estrategias educativas de la industria farmacéutica
y de sus profesores, y la falta de tiempo e incentivos para dedicar
el esfuerzo necesario para revisar ampliamente todo lo publicado.
También es poco probable que después de una larga
jornada de trabajo rutinario en la residencia, tenga la energía
y motivación suficientes para realizar una búsqueda
estratégica de la literatura, utilizando con rapidez y
eficiencia las bases de datos electrónicas de medicina,
así como consultar las fuentes de información secundarias
prefiltradas disponibles actualmente, sobre todo si esto tiene
un costo económico que tenga que salir de su bolsillo.
La adquisición de las habilidades para una evaluación
crítica de la literatura médica requieren de tiempo
y esfuerzo, ya que no son destrezas habituales del dominio completo
del gremio médico, y es poco probable que el clínico
visualice con claridad la información cuantitativa de la
magnitud de la eficacia de una intervención terapéutica.
Desafortunadamente, también es poco probable que un trabajador
de la salud cuestione críticamente su manera rutinaria
de hacer las cosas, ya que no está acostumbrado a reflexionar
de manera cotidiana. Existen gran número de obstáculos
e incentivos negativos para dedicar tiempo, reflexión y
esfuerzo a la mejoría de calidad y desarrollo profesional
continuo en la práctica y aprendizaje de la medicina en
la época actual, obstáculos que se ven magnificados
durante una residencia médica.
Está demostrado que existe un lapso de tiempo considerable,
difícil de justificar en la situación actual de
diseminación electrónica instantánea de información,
desde el momento en que se produce la investigación científica
relevante a seres humanos enfermos, el tiempo en que se publica,
hasta el momento en que se utiliza de forma generalizada por la
comunidad médica, lo que ocasiona que no se brinden a la
sociedad intervenciones que están científicamente
sustentadas, y que podrían disminuir la morbimortalidad
de los pacientes (1,2). Algunos de los factores que son determinantes
de la necesidad de fundamentar la atención de la salud
en la evidencia científica disponible, son los siguientes
(3,4):
-
La gran variabilidad en la práctica
médica
-
La variación en la utilización
de recursos materiales y tecnológicos
-
La incertidumbre respecto al beneficio de
tecnologías nuevas y en uso
-
El costo cada vez mayor del gasto en salud
-
El exceso de información científica
que no puede ser analizada apropiadamente ni asimilada oportunamente
por el profesional de la salud
-
El uso inapropiado de la experiencia como
único eje de la toma de decisiones
-
El aumento inexorable de la demanda de servicios
médicos, y la necesidad de encontrar un equilibrio entre
la equidad, la eficiencia y la calidad
Desarrollar las destrezas intelectuales y cognoscitivas de la
MBE promueve que el profesional de la salud sea un consumidor
educado de la información científica, y pueda utilizar
adecuadamente esa mina de oro que es la literatura médica
para mejorar la calidad de atención de los pacientes y
su propio desarrollo profesional. Existen diferentes barreras
para la utilización de la MBE: el alto costo de las publicaciones
periódicas y de los libros, la información más
reciente en ocasiones sólo está disponible en el
idioma inglés, la falta de equipo de cómputo y del
conocimiento de cómo utilizarlo eficientemente, el exceso
de trabajo asistencial, administrativo y de otros tipos que deja
poco tiempo para realizar búsquedas de la literatura, rescatar
los documentos, y analizarlos con detenimiento, así como
una cultura en la comunidad médica y la sociedad de resolver
los problemas en el momento, sin buscar más información
que la fácil y rápidamente disponible (opinión
de colegas, libros de texto, etc.) (3,4). La eliminación
o disminución de estos factores negativos es una tarea
de grandes proporciones que requiere de la participación
organizada del gobierno y de las instituciones públicas
y privadas de atención de la salud en nuestro país,
para poder cumplir con la obligación de respetar el derecho
del ser humano a una atención médica de calidad.
Una de las soluciones a la problemática a que se enfrenta
el médico residente para atender enfermos en los escenarios
de la medicina moderna, es la Medicina Basada en Evidencias (MBE)
(4,5). El objetivo principal de este documento es el proveer un
panorama integral y actualizado de la MBE, enfatizando sus aspectos
educativos relevantes para las residencias médicas.
Origen y Evolución del concepto
La MBE es una de las más importantes historias de éxito
de los 1990’s, ya que en el lapso de una década este
movimiento ha tenido una diseminación e impacto significativos
en las políticas y estrategias de atención de la
salud de varios países como Canadá y el Reino Unido
(6). En países en vías de desarrollo con un idioma
nativo diferente al inglés, el proceso de diseminación
de los conceptos de la MBE va a un ritmo más lento, irregular,
y en direcciones azarosas, por razones de índole social,
educativa, económica, cultural, y los efectos de las múltiples
fuerzas que interactúan dentro y fuera de la medicina (4).
La Medicina Basada en Evidencias (MBE) es muchas cosas para muchas
personas, para algunos es un nuevo paradigma en la enseñanza
y práctica de la medicina, para otros es una herramienta
sistematizadora, un movimiento intelectual, una filosofía,
una actitud, una novedad pasajera, una moda peligrosa, e incluso
el fin de la medicina clínica como la conocemos. Se puede
considerar a la MBE como una serie de actitudes hacia la práctica
y aprendizaje de la medicina, que ofrece una perspectiva integral
y actualizada sobre la manera como se toman las decisiones relacionadas
con la salud, tanto al nivel individual como poblacional, con
el objetivo principal de ofrecer al individuo y a la sociedad
la atención médica de mejor calidad posible, utilizando
las estrategias diagnósticas y terapéuticas más
efectivas de acuerdo a los recursos disponibles (2,4). Si bien
la actitud de utilizar la evidencia para el mejor manejo de los
enfermos ha existido en la comunidad médica desde sus orígenes,
es en las últimas dos décadas cuando se ha generado
el entorno que favoreció la aparición del concepto
en su acepción actual, con la combinación de los
avances de la informática médica (equipos de cómputo
más poderosos y baratos, bases de datos electrónicas
de cada vez menor costo, el crecimiento de Internet), la avalancha
de productos de investigación biomédica en forma
de ensayos controlados con asignación al azar y meta-análisis,
y las exigencias de la sociedad para recibir una atención
médica de calidad, motivando un entorno que requiere la
integración de habilidades que plantea la MBE para trabajar
con profesionalismo (5).
De acuerdo con Straus y colaboradores, MBE es “...la
integración de la mejor evidencia investigacional con la
pericia clínica, los valores del paciente y sus circunstancias...”
(7). La palabra evidencia en español no tiene el mismo
significado que evidence en inglés, lo que ha originado
confusión, discusiones y diferentes propuestas para expresar
el concepto en nuestro idioma, como el término “medicina
basada en pruebas”, o “medicina basada en pruebas
científicas”. Por la similitud visual, verbal y la
fuerza de uso, se ha adoptado el término medicina basada
en evidencias en los países de habla hispana, en el sentido
de evidencia científica empírica y racional, por
considerar que ha sido aceptada en este contexto con ese significado
(4,5).
Es aparente que muchas de las ideas que promueven el ejercicio
de la MBE son muy antiguas, y a decir de algunos autores, “siempre
se han practicado”(5,7). En algunas publicaciones se identifica
su origen en el París post-revolucionario, con médicos
como Pierre Charles Alexandre Louis, que rechazaban los pronunciamientos
de las autoridades de esa época, y buscaban la verdad en
la observación sistemática de los enfermos (8).
Su contribución a la epidemiología clínica
fue el basar las recomendaciones de tratamiento en los resultados
de experiencias colectivas, más que en la experiencia individual
limitada, la tradición, o la teoría (8).
En los 1950’s y ‘60s, uno de los esfuerzos más
importantes para la utilización apropiada de la evidencia
científica en medicina nació por el entusiasmo y
trabajo de Archibald Cochrane, un epidemiólogo inglés
que trabajaba para el Servicio Nacional de Salud británico.
Archie Cochrane fue uno de los luchadores iniciales a favor del
estudio clínico con asignación al azar, reconoció
el poder del ensayo clínico como un potente método
de obtener información no sesgada sobre la eficacia de
intervenciones terapéuticas, y también las limitaciones
de un solo estudio clínico como una muestra limitada de
una realidad mucho más amplia y compleja (9). Él
dijo en 1979 “...es ciertamente una gran crítica
a nuestra profesión el que no hayamos organizado un resumen
crítico, por especialidad o subespecialidad, adaptado periódicamente,
de todos los ensayos controlados aleatorios relevantes...”(10).
Su libro “Effectiveness and efficiency: random reflections
on health services”, ha influenciado las políticas
y decisiones sobre los servicios de salud en muchas partes del
mundo, y sirvió como impulso para la creación de
la Colaboración Cochrane, que actualmente constituye uno
de los trabajos más importantes y productivos de la MBE
en el mundo (10).
Los conceptos actuales de la disciplina de MBE fueron desarrollados
e implementados formalmente en la Escuela de Medicina de la Universidad
de McMaster, en Hamilton, Ontario, Canadá, en la década
de los setentas y ochentas. Un grupo de epidemiólogos clínicos
entre los que se encontraban David Sackett, Brian Haynes y Peter
Tugwell, diseñaron una serie de artículos sobre
cómo leer revistas médicas, que aparecieron en el
Canadian Medical Association Journal en 1981. Se propuso
el término “critical appraisal” (que
se ha traducido como apreciación o evaluación crítica)
para describir cómo aplicar una serie de reglas básicas
para el análisis de las publicaciones científicas,
y se comenzaron a enseñar estos conceptos en su institución
a partir de entonces. Después se dieron cuenta de que era
necesario ir más allá de revisar las revistas médicas,
sino que la investigación publicada debía usarse
de manera real en la solución de problemas clínicos
en la atención de pacientes, a lo que David Sackett llamó
“traer la apreciación crítica a la cabecera
del enfermo” (11). En 1990 Gordon Guyatt tomó el
cargo de Director de la residencia de medicina interna en McMaster,
quien con el resto del equipo creía que el proceso descrito
representaba una manera fundamentalmente diferente de practicar
la medicina, por lo que propusieron un término que formalmente
capturara esta diferencia. El término inicial que Guyatt
sugirió fue “medicina científica”, el
cual no fue aceptado por las autoridades de su institución,
y posteriormente propuso “evidence-based medicine”
el cual sí fue aceptado. El término apareció
por primera vez en una documento dirigido a los médicos
que aplicaban para ingresar al programa de residencia en medicina
interna dirigido por el Dr. Guyatt, y después apareció
formalmente en una editorial del ACP Journal Club en 1991 (11).
En 1992, el movimiento de la atención de la salud basada
en evidencia se consolidó con la formación del Evidence-Based
Medicine Working Group, quienes publicaron en la revista
JAMA el artículo que marcó el debut internacional
del concepto (12). Después publicaron varios artículos
titulados “Guías del Usuario de la Literatura Médica”
en la misma revista, que se han convertido en el estándar
de oro vigente de cómo analizar literatura médica
científica, y recientemente se han agrupado en forma de
un libro (11). El modelo actual de la MBE plantea que la pericia
clínica debe ser una fuerza integradora de los valores
del paciente, su entorno y circunstancia (disponibilidad de recursos),
y la evidencia científica más reciente de calidad
(Figura 1) (13).
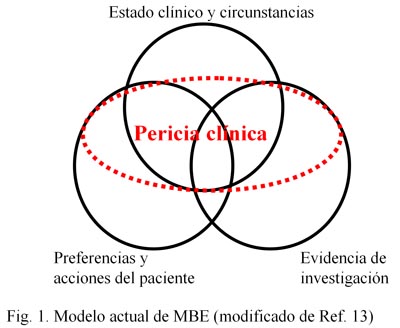
Pasos de la MBE
El proceso de la práctica de la MBE está estructurado
en cinco etapas o pasos consecutivos (5,7) (Tabla 1).
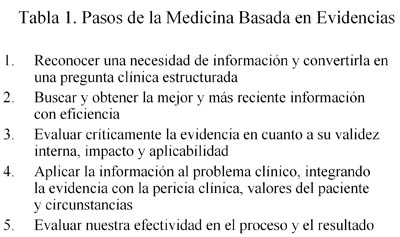
-
La Pregunta. El primer
paso, la elaboración de una pregunta clínica relevante,
bien estructurada, y que se origina de un problema clínico
real, es tal vez el paso más importante y valioso que
propone la MBE. El eje central que determina la modificación
en la actitud del clínico, y que lo empuja a buscar información,
es la inquietud intelectual motivada por una actitud reflexiva
que está alerta a la detección de vacíos
en el conocimiento durante la práctica profesional. Esta
actitud en lugar de esconder las brechas de conocimiento o trivializarlas,
las toma de manera positiva como el gatillo de búsqueda
de información, para beneficio del enfermo y el desarrollo
personal profesional. Diferentes estudios demuestran que el
médico no busca la respuesta a sus inquietudes la mayoría
de las veces, sólo en aproximadamente 30% de las ocasiones,
y casi siempre lo hace a través de colegas, especialistas
o de los libros de texto a que tiene fácil acceso (14).
El acto clínico de ver pacientes genera la necesidad
de nueva información, y los clínicos que iniciaron
el moviemiento de MBE han propuesto el siguiente método
para generar preguntas de una manera estructurada que sean más
susceptibles de ser encontradas en las bases de datos electrónicas.
Las preguntas buscan conocimiento específico para informar
la toma de decisiones, y se componen de cuatro elementos básicos
que se pueden recordar con el acrónimo PICO:
P = El Paciente o problema de interés.
Esta parte de la pregunta es la descripción de un grupo
de pacientes similares al que se va a estudiar y se pueden incluir
variables como la edad, el sexo, la raza y el grado de la enfermedad,
con el cuidado de balancear la brevedad con la precisión.
I = La Intervención o exposición.
Aquí se describe la intervención terapéutica
en estudio o la exposición a una prueba diagnóstica
o factor pronóstico.
C = La Comparación. Esta parte de la
pregunta describe la alternativa a la intervención propuesta
inicialmente, como puede ser un tratamiento ya establecido,
un placebo o la no intervención. Si bien es cierto que
no todas las intervenciones necesitan de una comparación,
la mayoría de las preguntas clínicas involucran
una alternativa entre dos o más opciones.
O = “Outcome” o Resultado clínico.
Debe tratar sobre un resultado clínico relevante que
sea de interés para el paciente, por ejemplo morbilidad
o mortalidad.
El siguiente es un ejemplo de una pregunta clínica estructurada
con esta metodología:
P = ¿En pacientes pediátricos con meningitis bacteriana…
I = …el uso de glucocorticoides sistémicos…
C = …comparados con el uso de placebo…
O = …disminuyen las secuelas neurológicas y la
mortalidad?
Está demostrado que estructurando en forma de preguntas
las lagunas de conocimiento que encontramos en nuestra práctica
clínica, incrementamos la posibilidad de encontrar una
respuesta con sustento científico, mejoramos la calidad
de nuestro proceso de búsqueda en las bases de datos
(la estructura de la pregunta sugiere los términos de
búsqueda y orienta la misma haciéndola más
eficaz), y mejoramos la comunicación con nuestros colegas,
profesores, residentes y alumnos al verbalizar de manera puntual
nuestras inquietudes (7). Las preguntas constituyen un motivador
poderoso para mejorar la calidad de nuestro desempeño
clínico, y ayudan a enfocar el poco tiempo que tenemos
disponible para leer la literatura médica en la solución
de los problemas clínicos reales bajo nuestra responsabilidad.
Esta metodología ayuda a dirigir nuestros esfuerzos de
educación continua a las necesidades individuales de
adquisición de conocimientos, y al utilizarla en nuestra
práctica modelamos el rol del profesional reflexivo,
una de las carácterísticas más importantes
que debe poseer el médico y el docente moderno.
-
La búsqueda de la mejor y
más reciente información. El segundo
paso de la MBE es la búsqueda de la mejor evidencia científica
actual disponible, que requiere para su uso eficiente un dominio
razonable de las herramientas de la informática médica,
bases de datos electrónicas (MEDLINE, EMBASE, Biblioteca
Cochrane, Best Evidence, etc.), y de la búsqueda de información
válida en Internet, destrezas necesarias en el ejercicio
actual de la medicina. La informática médica es
una disciplina que debe aprenderse en el pregrado y en el postgrado,
y actualmente es considerada como un recurso esencial para el
ejercicio de la medicina moderna (15).
Debemos familiarizarnos con los recursos de información
médica disponibles en nuestras instituciones, y tomar
los cursos y/o tutoriales personales necesarios para mejorar
nuestro desempeño individual como buscadores de información.
Existen varios recursos de información médica
disponibles de manera gratuita en Internet para la práctica
de la MBE (Tabla 2), el más importante es la base de
datos MEDLINE, de la Biblioteca Nacional de Medicina de los
Estados Unidos ( www.pubmed.gov ). Este recurso requiere para
su uso óptimo de habilidades y destrezas específicas,
que deben adquirirse por medio de un curso, de práctica
individual o del programa de tutoría que incluye la página
( http://www.nlm.nih.gov/bsd/disted/pubmed.html ). Desde el
punto de vista de la MBE, hay algunas pautas importantes para
identificar artículos clínicamente relevantes
y con metodología científica apropiada en Medline:
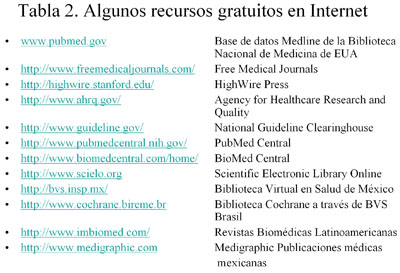
- Utilizar los términos MeSH (Medical Subject
Headings), que son el vocabulario controlado de la
Biblioteca Nacional de Medicina, por medio del cual estan
indizados los trabajos de investigación. Es recomendable
utilizar el MeSH Database para identificar los
términos en inglés con los que la base de
datos recupera los documentos, para hacer la búsqueda
más eficiente. La misma página de PubMed tiene
un programa de tutoría para usar los términos
MeSH
( http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=mesh
).
- Utilizar la función de “Limits” disponible
en la página de PubMed, a través de la cual
se puede restringir la búsqueda a artículos
que tengan una metodología específica (como
ensayos controlados con asignación al azar o meta-análisis),
para recuperar documentos de mejor calidad metodológica
y relevancia clínica .
- Utilizar la herramienta de “Clinical Queries”
también disponible en la página de PubMed,
que consiste en una serie de filtros elaborados por expertos
en bibliotecología e informática de McMaster,
que de una manera sofisticada no aparente para el usuario
utilizan estrategias de búsqueda validadas con la
mejor sensibilidad y especificidad para recuperar artículos
de relevancia clínica en humanos, y con metodología
específica para trabajos de terapéutica, diagnóstico,
pronóstico o revisiones sistemáticas. Esta
herramienta es una de las más útiles para
practicar MBE en tiempo real en el escenario ocupado de
la clínica cotidiana http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query/static/clinical.shtml
).
Es importante convencer a las autoridades de cada institución,
de la necesidad de tener disponibles para el personal de médicos
y residentes recursos de MBE en formato electrónico,
como son la variedad de recursos que la compañía
OVID provee de texto completo (con costo) como son la Biblioteca
Cochrane y la revista ACP Journal Club. La interfase de OVID
( http://gateway.ovid.com ) tiene gran cantidad de ventajas
con valores agregados, para la búsqueda de información
de documentos relevantes de texto completo. También se
requiere entrenamiento y práctica para su uso eficaz,
existen varios programas con tutoría para adiestrarse
en el uso de OVID disponibles en Internet: http://www.ovid.com/site/help/ovid_tutorials.jsp
, y http://www.mclibrary.duke.edu/training/ovid. También
es importante que tengamos acceso a las revistas mexicanas para
utilizar la evidencia producida en nuestro país, principalmente
a través de la base de datos ARTEMISA, disponible en
disco compacto, y de las bases de datos en línea de IMBIOMED
( http://www.imbiomed.com/ ), Medigraphic (http://www.medigraphic.com/),
y el proyecto Scielo (http://www.scielo.org/).
-
Evaluación crítica
de la información. El tercer paso es el análisis
crítico de la información encontrada, aspecto
en el que se centran la mayoría de las actividades educativas
y prácticas de la MBE, y al parecer sobre el que aún
hay mucho terreno por avanzar para que el clínico que
no es investigador de carrera tenga una comprensión operativa
y dinámica de los conceptos más importantes de
metodología científica, epidemiología clínica,
bioestadística, y diseño de trabajos de investigación
(5,7). La evaluación crítica de las publicaciones
médicas se centra principalmente en el uso de las Guías
del Usuario de la Literatura Médica, publicadas en la
revista JAMA y en forma de libro por el Evidence-Based Medicine
Working Group (11). Las recomendaciones de cómo
analizar los diferentes tipos de trabajos de investigación
están disponibles de texto completo en la página
del Centre forHealth Evidence de Alberta, Canadá
( http://www.cche.net/usersguides/main.asp ). Estas recomendaciones
se centran en tres rubros principales:
- El análisis de la validez interna del
estudio. La metodología científica
utilizada debe ser la apropiada para contestar el tipo de
pregunta planteada en el trabajo de investigación.
El diseño del estudio debe ser congruente con la
pregunta de la investigación, y de acuerdo al tipo
de estudio se plantean una serie de preguntas sobre sus
aspectos metodológicos, para verificar que los cumpla
cabalmente y de esta manera confiar en los resultados del
trabajo. Por ejemplo, para contestar una pregunta sobre
una intervención terapéutica, el diseño
de trabajo óptimo es el ensayo controlado con asignación
al azar, y éste debe satisfacer una serie de criterios
para documentar que se efectuó de una manera metodológicamente
confiable, como son la asignación al azar, el seguimiento
mayor al 80%, el doble ciego, entre otros. Ningún
estudio es perfecto, la evidencia científica habitualmente
se encuentra en tonos de gris, y las herramientas arriba
citadas nos ayudan a obtener un perfil de la confiabilidad
científica del estudio para que tengamos una opinión
educada sobre su validez científica.
- La magnitud de los resultados y su precisión.
Tradicionalmente los médicos sólo tenemos
la idea de si una intervención terapéutica
sirve o no, pero no de la magnitud de su efecto en términos
cuantitativos precisos. Por ejemplo sabemos que la amoxicilina
sirve para el tratamiento de la otitis media aguda, o que
el Rotatest sirve para diagnosticar infección por
rotavirus, pero es poco usual que tengamos una idea clara
de la magnitud del efecto del tratamiento (que generalmente
no es del 100%), o de la sensibilidad/especificidad de la
prueba (que tampoco es del 100%). La MBE propone que pongamos
especial énfasis en identificar en las publicaciones
la magnitud de los resultados (por ejemplo la reducción
de riesgo absoluto con un tratamiento o la sensibilidad
de una prueba diagnóstica) de manera cuantitativa,
así como la precisión de los mismos en términos
de sus intervalos de confianza. De otra manera sólo
tenemos una vaga idea de los efectos de un tratamiento,
lo que hace imposible transmitir al paciente la información
de una manera veraz y confiable.
- La validez externa o aplicabilidad del estudio
en los pacientes. Este apartado es extremadamente
complejo, ya que los trabajos de investigación publicados
habitualmente se realizan en poblaciones de pacientes lo
más homogéneas posible, con un control riguroso
de las potenciales variables de confusión. Lo anterior
puede hacer difícil el extrapolar los resultados
de un estudio publicado en el New England Journal of
Medicine, realizado en hospitales del área de
Boston, Estados Unidos, con cointervenciones que no siempre
tenemos disponibles en nuestro medio, y en una población
de pacientes que puede no reflejar la realidad clínica
en México, al tratamiento de un paciente individual
que puede diferir significativamente de los pacientes que
ingresaron al estudio publicado. Para poder llevar a cabo
la integración de la evidencia científica
publicada en nuestro paciente, es importante que el clínico
aplique su pericia y experiencia adquirida a través
del tiempo para poder identificar las características
y necesidades individuales del enfermo relevantes para la
toma de decisiones, y así tomar en conjunto con el
enfermo la mejor decisión para su problema de salud.
Es frecuente que los médicos clínicos sin entrenamiento
formal en investigación carezcan de los conocimientos
y habilidades para analizar los trabajos publicados desde el
punto de vista metodológico. Es recomendable tomar un
curso presencial o programa en línea de MBE para incrementar
nuestras habilidades en este rubro, se recomienda al lector
visitar la página del Evidence-Based Medicine Education
Center of Excellence, de la Universidad de Carolina del
Norte en Chapel Hill, que reúne una gran cantidad de
recursos para la enseñanza y aprendizaje de la MBE, incluyendo
varios cursos en línea sin costo ( http://library.ncahec.net/ebm/pages/index.htm
).
-
Aplicación de la información
al problema clínico. El cuarto paso es la utilización
de la información evaluada críticamente para la
solución del problema clínico en el paciente que
generó la pregunta, o en situaciones similares subsecuentes.
Es crucial cerrar el círculo virtuoso de la MBE, y darle
sentido al proceso de búsqueda y análisis de la
información científica publicada, para que la
MBE no se convierta en un ejercicio intelectual estéril
sin utilidad clínica.
-
Evaluación. El quinto
paso, que es un aspecto que descuidamos con frecuencia, es la
evaluación de todo el proceso, desde los puntos de vista
de la utilidad de la información para nuestro problema
clínico específico, y de realizar una evaluación
personal objetiva de cómo estamos practicando la medicina.
De esta menara podemos mejorar nuestro desempeño y la
calidad de la atención que brindamos, de acuerdo a las
necesidades de información planteadas por nuestra práctica
personal (7).
Aspectos Educativos de MBE en las Residencias
Médicas
El entrenamiento actual de los médicos debe incluir la adquisición
de las habilidades necesarias para el uso eficiente y efectivo de
los avances en investigación biomédica. Los fundamentos
de la MBE para apoyar decisiones clínicas han sido intuitivamente
atractivos para muchos médicos educadores, y se han publicado
varios estudios que describen experiencias en escuelas de medicina
y programas de residencias enseñando MBE a sus alumnos, con
éxito variable (16,17,18,19).
La introducción de MBE en los programas
de estudios de las escuelas de medicina y residencias médicas
ha sido avalado por organizaciones importantes a nivel internacional,
como la Federación Mundial para Educación Médica
(20), el Instituto Internacional de Educación Médica
(21) y el Instituto de Medicina de las Academias Nacionales de Ciencias
de los Estados Unidos (22). El organismo norteamericano de acreditación
de los programas de residencias médicas en ese país,
el Consejo de Acreditación para Educación Médica
de Posgrado (Accreditation Council for Graduate Medical Education),
requiere de manera explícita que los programas de residencia
enseñen y evalúen diversas competencias, incluyendo
la capacidad de “localizar, evaluar críticamente y
asimilar la evidencia de estudios científicos relacionados
a los problemas de salud de los pacientes” (23). Para satisfacer
estos requisitos, los cuales son indispensables y obligatorios para
la acreditación, se requiere que el profesorado de las escuelas
de medicina y residencias médicas aprenda no sólo
a practicar la MBE, sino también a enseñarla. El objetivo
global de estas propuestas es enlazar la enseñanza y aprendizaje
del método científico con la prática clínica,
para aumentar la calidad de la atención a la salud.
La situación educativa y laboral del médico
residente es muy diferente de la del estudiante de medicina y del
clínico especialista, por lo que el aprendizaje y la enseñanza
de la MBE en las residencias médicas tiene algunas particularidades.
A diferencia de los estudiantes de medicina, los residentes tienen
muy poco tiempo para recibir clases o tener sesiones didácticas
en grupos pequeños, y sienten que el tiempo no les alcanza
para completar las misiones asistenciales y administrativas que
se les exigen (24). Es por lo tanto imprescindible que se utilicen
los espacios educativos ya existentes para enseñar MBE a
los residentes e internos, como son la visita médica con
el especialista y el resto del equipo de salud, las conferencias
de morbimortalidad, y los “journal clubs” (25,26).
Los participantes de cada uno de estos eventos educativos durante
la residencia deben promover la discusión y uso de los conceptos
de MBE durante los mismos, modelando la MBE con su actitud y en
los hechos con la toma de decisiones clínicas (24). El discutir
de una manera abierta la incertidumbre de nuestras decisiones y
el sustento científico de las mismas, provee a los residentes
y especialistas un gran número de oportunidades de desarrollo
profesional continuo que deben utilizarse con el trabajo en equipo.
Straus y colaboradores describen tres “modos”
de enseñar la MBE, los cuales son usados por los profesores
y residentes en su trabajo clínico, moviéndose de
uno a otro modo de acuerdo a las circunstancias clínicas
y educativas específicas (7):
-
Modelando el papel de práctica
clínica basada en evidencias. Al ejemplificar
la conducta de MBE durante la atención de los enfermos,
los residentes e internos ven el uso de la evidencia como parte
integral de la correcta atención de los pacientes. Como
sabemos, las acciones hablan más fuerte que las palabras,
de tal manera que al poner el ejemplo (ya sea un especialista,
residente de cualquier año, o médico interno)
se establece un acto educativo con mayor probabilidad de promover
el cambio de actitud. Por otra parte, se estimula el uso del
juicio clínico y de la experiencia de manera integral
con la evidencia científica en tiempo real, de tal manera
que los residentes, internos y alumnos de medicina lo experimentan
durante su trabajo cotidiano.
-
Enseñando la medicina clínica
con evidencias. Los residentes e internos se acostumbran
a usar la evidencia publicada en el aprendizaje y ejercicio
de la clínica, y al entretejer los conceptos se aprende
el uso de la evidencia con el resto del conocimiento médico
y no como una actividad didáctica separada.
-
Enseñando habilidades de
MBE específicas. Esta modalidad implica el enseñar
explícitamente conceptos y habilidades específicas
de MBE, como la metodología para evaluar un meta-análisis
que trate sobre el tratamiento clínico de un paciente
del servicio. Esta metodología hace que los alumnos adquieran
durante sus rotaciones los conceptos de MBE, y que perciban
su utilidad en la solución de problemas.
Los autores del libro “Cómo practicar y enseñar
MBE” (7) han identificado 10 factores de éxito en
la enseñanza y aprendizaje de MBE, así como 10 errores
que obstaculizan el proceso educativo de esta metodología
(Tablas 3 y 4). Debemos utilizar estas experiencias para reflexionar
sobre las estrategias educativas con mayores probabilidades de
éxito en nuestro entorno clínico.
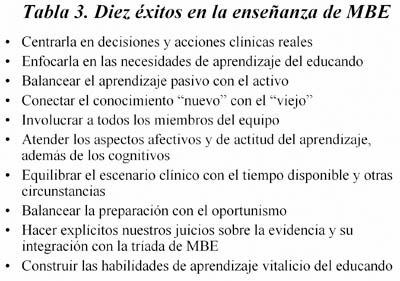
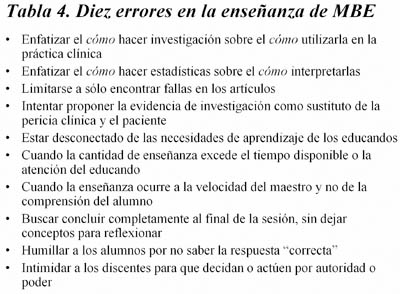
Otro recurso interesante y que es aplicable en nuestro medio
es la “receta educativa” (Fig. 2), que consiste en
un documento que utiliza la metáfora médica de una
receta, prescribiendo “educación” a un residente
o interno de una manera explícita, con nombre y fecha (27).
Este documento tiene diversos efectos: ayuda a no dejar en el
olvido las preguntas que surjan durante la visita o discusiones
clínicas, a que estructuremos la pregunta clínica
con la metodología PICO, responsabiliza a una persona para
responder la pregunta con esta metodología, modela los
cinco pasos de MBE y le pone una fecha límite. Puede servir
para tener más elementos de evaluación objetiva
del desempeño del residente, interno o alumno, y pueden
irse coleccionando para beneficio del grupo de trabajo. La Receta
Educativa puede utilizarse en prácticamente cualquier escenario
de trabajo de la residencia, como la visita matutina, el journal
club, las sesiones de morbimortalidad, etc.(27,28).
La Medicina Basada en Evidencias provee un fascinante espectro
de opciones y oportunidades educativas a ser utilizadas durante
el trabajo de la residencia médica, los especialistas y
el personal residente debemos trabajar en equipo para fortalecer
nuestras competencias en el uso de la evidencia científica
para la práctica clínica y beneficio de los enfermos.
…Es el día siguiente, y camino al hospital
regresa a tu mente la inquietud del tratamiento de la otitis media.
Tomas nota de esa pregunta y en la primera oportunidad (siempre
hay algo de tiempo si la motivación es suficiente) haces
una búsqueda en Medline a través de PubMed, y encuentras
una Guía de Práctica Clínica basada en evidencia
directamente relevante al tema publicada en la revista Pediatrics.
Afortunadamente la Academia Americana de Pediatría ha puesto
a disposición de pacientes y médicos todas sus guías
clínicas de texto completo en su página del Web
sin costo alguno. Bajas e imprimes el documento, y te topas con
el problema de que ahora lo tienes que leer! (y además
está en inglés, como la mayoría de la literatura
médica). Nadie dijo que este asunto de incorporar la MBE
en tu práctica iba a ser fácil y sin esfuerzo….
BIBLIOGRAFIA
-
Antman EM, Lau J, Kupelnick B, Mosteller
F, Chalmers TC. A comparison of results of meta-analyses of
randomized control trials and recommendations of clinical experts.
Treatments for myocardial infarction. JAMA 1992; 268:240-8.
-
Davidoff F. In the teeth of evidence: The
curious case of Evidence-Based Medicine. Mt Sinai J Med 1999;
66:75-83.
-
Jovell Fernández AJ. Avanzando hacia
una sanidad mejor: Decisiones fundamentales en la evidencia
científica. Anales del Sistema Sanitario de Navarra 1997;
Vol. 20 No. 2 http://www.cfnavarra.es/salud/anales/textos/textos2/colab.html
-
Sánchez-Mendiola M. La Medicina Basada
en Evidencias en México: ¿Lujo o Necesidad? An
Med Asoc Med Hosp ABC 2001; 46:97-103.
-
Lifshitz A, Sánchez-Mendiola M. Eds.
Medicina Basada en Evidencias. McGraw-Hill Interamericana, México,
D.F. 2002.
-
Trinder L, Reynolds S. Eds. Evidence-Based
Practice: A Critical Appraisal. Blackwell Science Ltd., Oxford,
England. 2000.
-
Straus SE, Richardson WS, Glasziou P, Haynes
RB. Evidence-Based Medicine. How to Practice and Teach EBM.
3rd Ed. Philadelphia, PA: Elsevier Churchill Livingstone; 2005.
-
Morabia A. Pierre-Charles-Alexandre Louis
and the birth of clinical epidemiology. J Clin Epidemiol 1996;
49:1327-1333.
-
Bero R, Rennie D. The Cochrane Collaboration:
Preparing, maintaining, and disseminating systematic reviews
of the effects of health care. JAMA 1995; 274:1935-8.
-
Faba-Beaumont G, Sánchez-Mendiola
M. La Colaboración Cochrane en México. An Med
Asoc Med Hosp ABC 2001; 46:130-136.
-
Guyatt G, Rennie D. Users’ Guides
to the Medical Literature. A Manual for Evidence-Based Clinical
Practice. AMA Press, Chicago, IL. 2002.
-
Evidence-Based Medicine Working Group. Evidence-Based
Medicine. A new approach to teaching the practice of medicine.
JAMA 1992; 268:2420-5.
-
Haynes RB, Devereaux PJ, Guyatt GJ. Clinical
expertise in the era of evidence-based medicine and patient
choice. ACP J Club 2002; 136:A11-A14.
-
Smith R. What clinical information do doctors
need? BMJ 1996; 313:1062-8.
-
Shortliffe EH, Perreault LE, Wiederhold
WG, Fagan LM, Eds. Medical Informatics: Computer Applications
in Health Care and Biomedicine. Springer-Verlag, New York, NY.
2001.
-
American Association of Medical Colleges.
Evidence Based Medicine Instruction. Contemporary Issues in
Medical Education. August 1999, Vol. 2, No. 3. http://www.aamc.org/meded/edres/cime/start.htm
Accesado en marzo de 2006.
-
Barzansky B, Etzel SI. Educational Programs
in U.S. Medical Schools 2002-2003. JAMA 2003; 1190-6.
-
Sánchez-Mendiola M. Evidence-Based
Medicine Teaching in the Mexican Army Medical School. Medical
Teacher 2004; 26(7):661-663.
-
Hatala R, Guyatt G. Evaluating the teaching
of Evidence-based Medicine. J Am Med Assoc 2002; 288:1110-2.
-
Report from the World Federation on Medical
Education. WFME Task Force on Defining International Standards
in Basic Medical Education. Report of the Working Party, Copenhagen.
Medical Education 2000; 34:665-75.
-
Core Committee, Institute for International
Medical Education. Global minimum essential requirements in
medical education. Med Teach 2002; 24:130-5.
-
Institute of Medicine (US). Health Professions
Education: A Bridge to Quality. Washington (DC): National Academies
Press; 2003.
-
ACGME General Competencies, version 1.3.
http://www.acgme.org/outcome/comp/compFull.asp#3 (Accesado en
marzo de 2006).
-
Bradt P, Moyer V. How to teach evidence-based
medicine. Clin Perinatol 2003; 30:419-33.
-
Green ML. Graduate medical education training
in clinical epidemiology, critical appraisal, and evidence-based
medicine: a critical review of curricula. Acad Med 1999; 74:686-94.
-
Green ML. Evidence-based medicine training
in graduate medical education: past, present and future. J Eval
Clin Pract 2000; 6:121-38.
-
http://www.cebm.utoronto.ca/practise/formulate/eduprescript.htm
(Accesado en marzo de 2006).
-
http://www.cebm.net/eduscrip.asp (Accesado
en marzo de 2006).
|