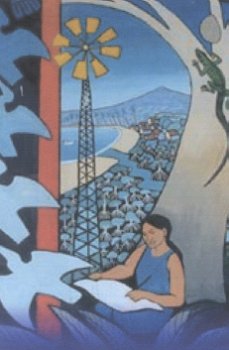Seminario Permanente de Medio Ambiente y Salud “Mujeres, mujeres... siempre mujeres” Durante el siglo XX sólo 29 mujeres han recibido el Premio Nobel La mayoría de los 1.3 mil millones de pobres del mundo son mujeres, en promedio reciben de 30 a 40 por ciento menos salario que los hombres al hacer un trabajo similar y son las principales víctimas de la violencia doméstica; solamente 24 mujeres fueron elegidas como jefas de Estado durante el siglo XX, de los 185 diplomáticos de más rango en la ONU sólo ocho son mujeres; hay dos secretarias de Estado en México, únicamente 11.7 de los representantes en cámaras legislativas en todo el mundo son mujeres”, estos fueron algunos datos que dio la doctora Guadalupe Ponciano durante el simposio del Seminario Permanente de Medio Ambiente y Salud denominado “Mujeres, mujeres... siempre mujeres” en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Con la presencia de destacadas representantes del sector femenino, entre ellas María Teresa Cortés Gutiérrez, secretaria general de la FM; Marcia Hiriat Urdanivia, investigadora del Instituto de Investigaciones en Fisiología Celular de la UNAM, y la licenciada Isabel Molina, directora general del Instituto de la Mujer del Gobierno del Distrito Federal, la doctora Ponciano destacó que de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 2001, alrededor de 60 millones de mujeres carecían de dos derechos fundamentales: educación y salud. “Esto sigue siendo por desgracia una realidad en muchos países, incluido México”, indicó. Al referirse al desarrollo de la mujer en la ciencia, la coordinadora de la Clínica contra el Tabaquismo sostuvo que solamente 29 mujeres han recibido el Premio Nobel, dos en el área de física, tres en química, seis en fisiología y medicina, sólo diez en el de la paz y nueve en el de literatura. “En estos dos últimos rubros hay más mujeres, de manera que éstos son los roles que hemos desempeñado en la historia”, puntualizó.
Al hablar de las mujeres en la investigación biomédica, la doctora Hiriat dio un panorama de la situación de algunas investigadoras que integran el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), el cual otorga becas para trabajos de investigación en los cinco niveles que existen. En las áreas de fisiología y neurociencias existe más participación de las mujeres con respecto a los hombres. “…A pesar de que el número de investigadoras en el SNI no es tan bajo si analizamos que por cada cuatro hombres nivel I hay uno en nivel III, mientras de cada 10 mujeres nivel I no alcanza a haber una en nivel III, entonces las mujeres no pasamos a nivel I si no es por excepción. Un estudio sueco indica que una mujer debe ser 2.6 veces más productiva que un hombre para llegar al mismo nivel de trabajo. Y esto se ve por ejemplo en el Instituto, tenemos una pareja que siempre ha laborado junta, tiene el mismo número de artículos, y el hombre pasó a nivel II y ella al I, cuando él ingresó al nivel III, ella ascendió al II”, indicó. Ante esta situación la doctora Hiriat propuso que dentro de los procesos de selección existan ajustes en las políticas científicas que permitan que las mujeres compitan en igualdad de circunstancias. “Una dificultad conocida es que las políticas científicas son dictadas en su mayoría por el sexo masculino, pues la participación de mujeres en comisiones dictaminadoras es baja. En el mundo, la participación femenina en comités de toma de de-cisiones no llega en promedio a 5 por ciento, lo cual puede ser con-secuencia directa de no poder llegar a los niveles más altos en las ciencias”. Un aspecto importante, señaló la investigadora, es que las políticas científicas deben modificarse profundamente en el trato que se da a las mujeres en la etapa reproductiva; con frecuencia se exige más durante la carrera científica a una edad en que las mujeres están formando su familia y teniendo hijos, debe contemplarse que las mujeres tengan que bajar el ritmo de su actividad profesional y este cambio de ritmo no debe ir en detrimento de sus evaluaciones. “En muchos congresos la participación femenina es baja porque no hay guarderías temporales”, manifestó. La integrante del Instituto de Investigaciones en Fisiología Celular concluyó que se necesita un cambio de actitud que sólo las nuevas generaciones de científicos podrán hacer. “El papel de la mujer en la medicina en México” fue el tema que abordó la doctora María Teresa Cortés, quien hizo un recuento histórico del desarrollo de ésta en la ciencia médica, pero al mismo tiempo reconoció que el papel de la misma en la medicina ha sufrido altibajos. La funcionaria de la FM señaló que desde épocas remotas la mujer a participado activamente en la preservación de la salud, ejemplo de ello es la presencia de ésta en la medicina tradicional en la región cultural de Mesoamérica. “Así, aparecen adivinadoras que como médicas empíricas disponían de diversos recursos adivinatorios para diagnosticar con maíz, para saber si los enfermos habrían de morir o sanar, echando un puñado de maíz como se lanzan los dados”, afirmó. Integrante del Consejo Editorial de la Revista de la Facultad de Medicina, la doctora Cortés proporcionó algunos datos históricos de la mujer en la medicina. Indicó que la primera partera mexicana reconocida oficialmente fue Dolores Román, quien se examinó en 1853. Matilde Petra Montoya en 1887 y Columba Rivera en 1899 fueron las primeras que se recibieron de médicas. En la civilización egipcia las escuelas de medicina estaban dirigidas por las mujeres y enseñaban a sus alumnas. En el papiro médico Kahun de 2500 a.C. se describe a mujeres especialistas en ginecología, cirugía y huesos. Los primeros griegos habilitaban templos como hospitales en donde las mujeres trabajaban como médicas. En la época romana también fueron especialistas en obstetricia, además de otras ramas. En el año 1097 Trótula, célebre médica y principal exponente femenina de la escuela Salernitana escribe el primer Tratado de ginecología; en el año 1160 Hildegarda de Bigen dio a conocer su obra intitulada Medicina compuesta. En Chile, Isabel Bravo, en 1568 se constituyó en la primera mujer en ejercer legalmente la profesión de comadrona. Marguerite de Tertre, en 1677, registró sus experimentos sobre el fluido amniótico y el suero sanguíneo. Los avances en el tratamiento de los embarazos extrauterinos los consiguió Charlotte von Sielbold en 1817. Para 1870 Elizabeth Garret presentó el primer examen para título de médico en Francia aunque no fue reconocida en el Reino Unido. En 1887 se titularon las médicas Eloísa Díaz Insunza en Chile y Rita Lobardo Vello López en Brasil; en ese mismo siglo Niette Stevens, bióloga y genetista de Estados Unidos, escribió el tratado más importante sobre cromosomas; la radióloga israelí Ora Leben inventó un nuevo sistema de detección de cáncer mamario. Destacada catedrática durante más de 28 años, la doctora Cortés sostuvo que en la actualidad la situación que vive la mujer en el área de la salud está cambiando. “En los escenarios clínicos cada vez hay más presencia de la mujer en los hospitales, centros de salud, unidades rurales, incluso en el consultorio privado. Tiene presencia tanto en el campo como en las ciudades, se preparan en el país pero siguen importantes rutas en el mundo para continuar con sus estudios, son docentes permanentes e investigadoras, encontrándose en los tres niveles de atención.” Para cerrar el simposio tocó a la licenciada Isabel Molina Warner hablar de los objetivos y metas del Instituto de la Mujer del Distrito Federal, el cual fue creado por el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas; el Instituto no sólo tiene facultades normativas sino que además posee un área operativa muy importante, que cuenta con centros integrales de apoyo a la mujer en cada delegación política. Respecto de la participación del sector femenino en la administración pública del Distrito Federal, la licenciada Molina aseguró que en el gabinete del gobierno de la ciudad hay un 50 por ciento de mujeres. La funcionaria explicó que el Instituto de la Mujer del Distrito Federal tiene tres objetivos fundamentales, uno de ellos es dar servicio directo a las mujeres de la ciudad por medio de centros integrales de apoyo; otro es la transversalidad, que significa lograr que haya dentro de todo el gobierno del D.F. políticas públicas que sean pertinentes a las mujeres, que tengan perspectiva de género, y el tercero consiste en trabajar en forma conjunta con la sociedad civil para avanzar en todo lo que se refiere a la mujer, como el derecho a la salud, al trabajo y a la capacitación. Reveló algunos datos acerca de la situación que se vive en la ciudad de México: “30 por ciento de las familias en el D.F. son sostenidas por mujeres, las cuales perciben menores salarios, 60 por ciento de ellas gana menos de un salario mínimo. En términos de instrucción escolar hay más mujeres sin preparación que hombres, y dedican más horas que éstos al trabajo doméstico.” El Instituto cuenta con 16 centros de apoyo integral a la mujer con área jurídica, de apoyo psicológico, de capacitación y bolsa de trabajo. “Es en el área jurídica donde se atiende un gran número de mujeres porque son víctimas de la violencia”, destacó su directora. Finalmente la licenciada Molina habló de los retos que tiene con-templado el organismo para convertirse en uno de carácter descentralizado no desconcentrado del gobierno del Distrito Federal. El simposio “Mujeres, mujeres… siempre mujeres” tuvo como escenario el auditorio “Dr. Fernando Ocaranza” de la FM el pasado 13 de marzo. |